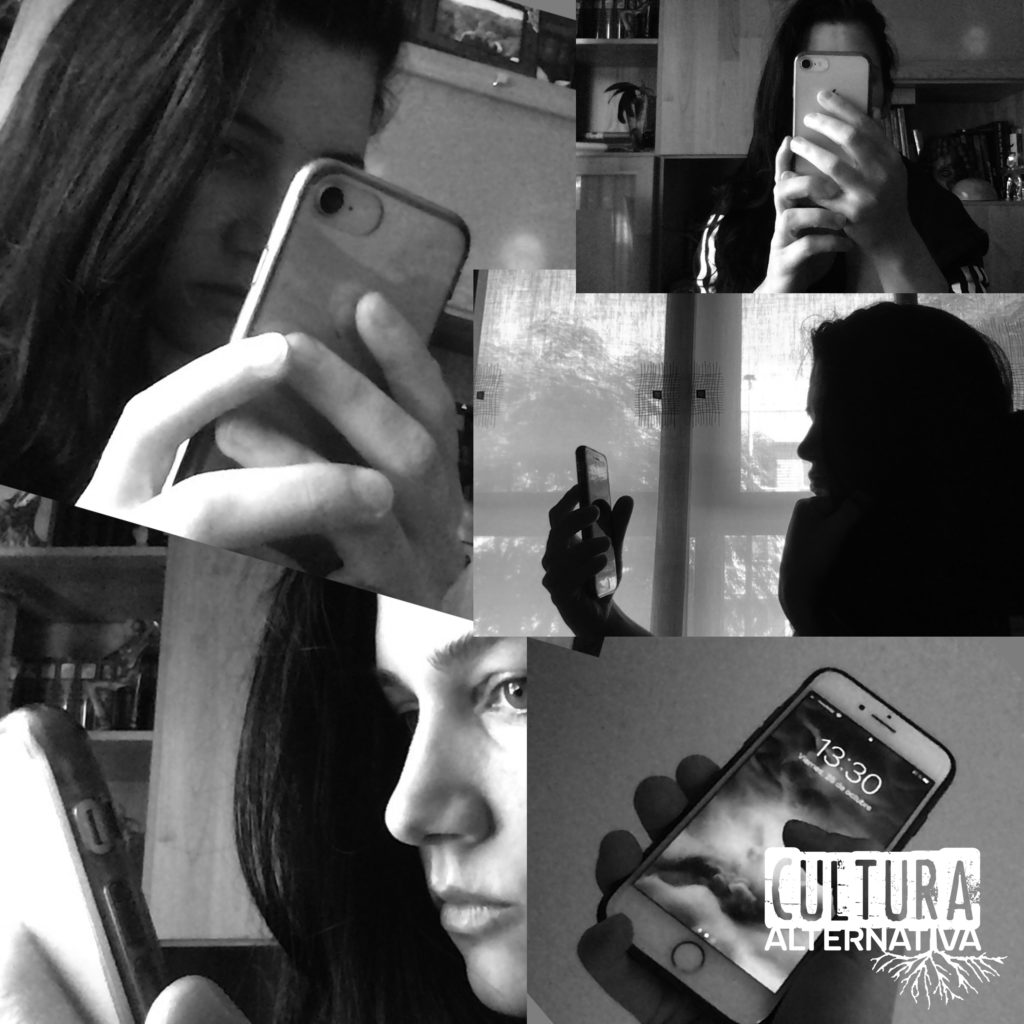Balance 2019
Finaliza el año y nos disponemos a hacer balance de todo el trabajo realizado a lo largo del año. Ha sido un año diferente y muy especial, ya que el 28 de septiembre se producía el nacimiento del pequeño Dani (hijo de Isabel Marco y Daniel Sancet).
Han sido un total de sesenta y nueve actuaciones disribuidas a lo largo del año. Y por primera vez en estos tres años la artista que encabeza la clasificación de actuaciones es Isabel Marco. Así nos encontramos que Isabel Marco ha realizado 19 actuaciones, Mariano Lavida 14 actuaciones y Alicia Lahuerta 14 actuaciones. Ellos encabezan el ranking, pero también tenemos a Azero, 9 Dedos y Gussy con 3 actuaciones, y a Gabriel Abril con 2 actuaciones. Por otro lado hemos trabajado de forma puntual con artistas como Celtas Cortos, Kutxi Romero, Aurora Beltrán o Los De Marras, entre otros.
En lo referente a servicios de prensa, fabricación y promoción de grupos hemos trabajado con Isabel Marco, Azero, Rocking Horse y Cuatro Gramos. También hemos gestionado las redes sociales de Isabel Marco, Revista CLIJ, Rocking Horse y Ayuntamiento de Gurrea de Gállego.